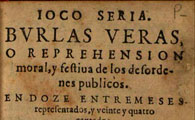Un paseo por la historia del teatro musical en España
Ensayos de teatro musical español
Javier Huerta CalvoAl igual que en otros teatros de su entorno —el italiano, el francés o el inglés—, la música ha sido un componente no ya relevante sino imprescindible en el nuestro. Las formas primitivas de lo que modernamente se ha llamado drama litúrgico concedían un papel fundamental a la música y la palabra cantada. Los autos y misterios surgidos al calor de la liturgia católica eran un alarde de musicalidad tanto culta como popular. Así lo acreditan las pocas pero muy significativas muestras que nos han llegado: el impresionante Misteri d'Elx o el no menos conmovedor Canto de la Sibila en sus variadas interpretaciones; por no hablar de otras manifestaciones profanas, si bien vinculadas también a la iglesia, como las derivadas del officium stultorum —fiesta del obispillo, misa del burro— que acogían todo ese frenesí orgiástico derivado de la presencia de Dionisos en la tragedia griega y que en nuestros días ha rescatado admirablemente Philip Pickett.
Cuando ya a fines del siglo XV el teatro sale de los templos y, en cierto modo, comienza a profesionalizarse, la música siguió haciéndose notar en los escenarios cortesanos mediante las églogas de Juan del Encina, o las obras de Gil Vicente. En estos autores lo musical servía de nexo entre lo lírico y lo dramático: las canciones rubricaban los momentos climáticos de la acción o subrayaban con especial brillantez los happy end, de suerte que los espectadores tenían siempre conciencia de la condición lúdica y festiva de la representación teatral a la que asistían.
Música y fiesta teatral en el Siglo de Oro

En el Prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses (1615) afirma Cervantes que, en un principio, los músicos actuaban dentro del vestuario, detrás de la manta, y que fue Navarro, un desconocido autor, el que los sacó a escena, a la vista del público. El hecho trasciende la anécdota, porque con esta visibilización de los músicos el teatro apostaba firmemente por la integración total del arte musical en el espectáculo. En adelante, cantantes e intérpretes serían intermediarios entre el oído de los espectadores y la palabra de los textos, es decir, el verso. Frente a lo que hoy pudiera pensarse, el verso no suponía barrera elitista alguna. Todo lo contrario: ningún medio más popular para hacer vibrar a unas gentes habituadas desde niños al ritmo octosilábico de los romances que escuchaban decir y cantar a sus mayores. Esta es, sin duda, una de las claves que permite explicar el suceso de la comedia nueva, el artefacto inventado por Lope de Vega.
Otra clave, no menos decisiva, fue el concepto de representación escénica, tan distinto del actual. En el Siglo de Oro la representación era una fiesta, la fiesta teatral, un complejo entramado compuesto por una pieza mayor —la comedia— y una serie de piezas breves —entremés, loa, baile, jácara, mojiganga— que la acompañaban antes, durante y al final de la función. Tanto en una como en otras el canto y la danza eran inexcusables. El espacio de la fiesta, el corral de comedias, se convertía así en lugar de celebración y hasta de experimentación musical. Asombra la variedad de bailes que se ejecutaban en los tablados: desde los más populares, como el canario, el villano, la zarabanda o la chacona, hasta los de más culto pedigrí —la contradanza, el minué—, sin olvidar los venidos del Nuevo Mundo: el zarambeque, el paracumbé, el zambapalo…
En algunas de las obrillas incluidas en la fiesta teatral, la parte cantada fue cobrando un relieve cada vez mayor respecto de la parte hablada. Es lo que ocurre con la modalidad del entremés cantado o baile entremesado, cuya invención se debe a Luis Quiñones de Benavente, el llamado Lope de Vega del género entremesil.
En los inicios de la ópera
Más difícil resultaba que el público asumiera una pieza dramática de mayor extensión toda ella cantada, como venía ocurriendo en Italia desde fines del siglo XV y, sobre todo, desde el estreno de L'Orfeo (1607), de Claudio Monteverdi, considerada la primera ópera de la historia, aun cuando el autor no la llamara así sino favola in musica. Justo veinte años después, en 1627, Lope no sabría tampoco cómo bautizar una obra extraña en su repertorio, «que se cantó a Su Majestad» y que era «cosa nueva en España». Se trata de La selva sin amor, nuestra ópera fundacional, aunque notablemente italianizada, pues que a un italiano —Filipo Piccinini— se debía la música, y a otro italiano —Cosme Lotti— la escenografía.
Para su gusto severo de castellano viejo aquella experiencia debió parecerle al Fénix demasiado contra natura, porque no la repitió, aunque dejó formulada la receta de lo que sería el drama musical: un asunto sacado de la mitología clásica, expuesto sobre un escenario de grandes tramoyas, y expresado de forma cantada y no hablada. Como era lógico, la fórmula no podía convenir a todos los públicos ni a todos los espacios. Los dispendios que originaban la aparatosa escenografía y la correspondiente orquesta exigían los salones y coliseos palaciegos. Alguien que los conocía tan bien como Pedro Calderón de la Barca recogió el guante del maestro, y entre 1659 y 1660 estrenó dos comedias mitológicas enteramente cantadas: La púrpura de la rosa y Celos aun del aire matan.

El ingenio de Calderón, secundado por el músico Juan Hidalgo y por escenógrafos italianos como Baccio del Bianco, fructificó también en otras piezas de traza similar a las dos mencionadas aunque ya no cantadas en su totalidad: El laurel de Apolo, El golfo de las sirenas. El autor las presentaba como «fiestas de Zarzuela», esto es, obras representadas en el Real Sitio de ese nombre y en seguida conocidas, por sinécdoque, como zarzuelas, diferentes de las óperas, pues que alternaban las partes cantadas con otras habladas o recitadas.
Cosmopolitas y castizos
Durante el siglo XVIII siguió mandando el gusto italiano. En el nuevo coliseo de los Caños del Peral se ofrecían piezas bajo etiquetas como melodrama harmónica al estilo de Italia, melodrama escénico o drama para música. En la Corte triunfaba Carlo Broschi, Farinelli, que con su prodigiosa voz de castrato cantaba las óperas serias de sus compatriotas, entre ellas las escritas por el afamado libretista Pietro Metastasio. Mientras tanto, algunos compositores españoles, como Antonio Literes o José de Nebra, se esforzaban por no perder comba respecto de sus colegas italianos, los Corradini, Mele, etc.
No todos los creadores españoles se resignaban a la tiranía neoclasicista. En la segunda mitad de la centuria, al frente de la facción castiza se pone un madrileño, Ramón de la Cruz. Agotada la fórmula del entremés, Cruz la renueva mediante el sainete, a la vez que aporta al teatro musical un puñado de zarzuelas: algunas de tema heroico, y otras, las más exitosas, de tono burlesco: Las segadoras de Vallecas (1768), Las labradoras de Murcia (1769), ambas con partitura de Antonio Rodríguez de Hita. Hacia esos años algunos compositores italianos habían arraigado con fuerza en Madrid. El caso más notorio es el de Luigi Boccherini, que puso música a una de las mejores zarzuelas de don Ramón, Clementina.
Pero el género que levantó mayores entusiasmos fue la tonadilla, cuya vida se extiende desde mediados de la centuria a 1850. Ambientadas en los barrios bajos, las tonadillas escénicas —servidas por músicos como Pedro Aranza, Pablo Esteve o Blas de la Serna— celebran estampas populares, de similar trazo a las ideadas por Goya en sus cartones para tapices. Toda la tipología social propia del sainete desfila por ellas: majos y majas, payos, usías y petimetres.
Zarzuela grande, zarzuela chica
Durante el siglo XIX continuó el debate entre las dos grandes opciones del teatro musical en España: la ópera y la zarzuela. El gran Barbieri hubo de salir en defensa de la segunda ante las arremetidas de su colega Rafael Hernando, para quien la zarzuela, por su naturaleza cómica, no podía nunca expresar «nobles sentimientos, elevados afectos, grandes pasiones», es decir, todo aquello que era característico de la ópera. El autor de Pan y toros veía, sin embargo, en la zarzuela «el escalón para llegar a la ópera, y aun ella —añadía— es la ópera misma, en el momento que se la despoje de los diálogos hablados, sustituyéndolos con los recitados cantables». Que esto era posible lo demostró Emilio Arrieta con su famosísima Marina, estrenada como zarzuela en 1855 y reescrita como ópera dieciséis años después.
Para muchos, la zarzuela no era sino una variedad española de la ópera cómica o bufa, aunque un tercer término, la opereta, se abría paso a mediados del siglo para nombrar otro tipo operístico de asunto disparatadamente burlesco. Es un género que, gracias a Francisco Arderíus y sus «bufos madrileños» caló hondo en el gusto de los españoles, que aplaudían a rabiar parodias como El joven Telémaco, de Eusebio Blasco, una pieza en la estela de La bella Helena, de Offenbach.

Era claro que el ambiente teatral propiciaba, en general, la comicidad, dejando el Teatro Real para las óperas serias llegadas de Europa. A partir de 1874 Madrid conoce un formato nuevo: el teatro por horas, así llamado porque las obras tenían una duración aproximada de sesenta minutos. Sus precedentes inmediatos eran el sainete y la tonadilla dieciochescos. Surge así el sainete lírico, subtítulo que llevan dos piezas emblemáticas del género, La verbena de la Paloma (1894) y La revoltosa (1897), aunque la variedad de marbetes es grande: «apropósito», «juguete cómico», «revista cómico-lírica, fantástico-callejera» (La Gran Vía, 1886), o «pasillo veraniego» (Agua, azucarillos y aguardiente).
Músicos de primer orden —Bretón, Chapí, Chueca— y excelentes libretistas —Ricardo de la Vega, López Silva, Arniches — logran que el mundo del género chico se instaure firme en el imaginario colectivo de los españoles, casi hasta hoy en día. El amable costumbrismo de sus historias no está exento de sentido crítico y satírico, como lo supo ver Nietzsche, cuando presenciando en Turín La Gran Vía quedó sorprendido por la célebre jota de los «ratas», «lo más fuerte que he oído y visto, incluso como música, genial, imposible de clasificar», según le confesó a un amigo. No fue el único gran intelectual de la época atraído por este teatro en apariencia liviano e intranscendente. Rubén Darío, alarmado por el bajo nivel de la poesía española del fin de siglo, escribió al frente de sus Cantos de vida y esperanza: «En cuanto al verso libre moderno..., ¿no es verdaderamente singular que en esta tierra de Quevedos y de Góngoras los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo, hayan sido los poetas del Madrid Cómico y los libretistas del género chico?».
La zarzuela grande siguió su curso exitoso gracias a figuras como Amadeo Vives, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba y Jacinto Guerrero, junto al dúo más afamado de libretistas, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. Algunas de estas piezas se aproximan formalmente a la ópera, como ocurre con Las golondrinas, de Usandizaga, El caserío, de Guridi, o Adiós a la bohemia, de Sorozábal, con libro de Pío Baroja. Son ensayos por escapar a los condicionamientos de un género tal vez demasiado anclado en el melodrama neorromántico. En cualquier caso, se trata de una época dorada de nuestro teatro lírico, base todavía del repertorio actual, pues que luego de la Guerra Civil la zarzuela entra en un periodo de franca decadencia hasta su práctica desaparición.
Otros registros
Teniendo en cuenta el predominio en España del teatro musical de carácter cómico en sus varias modalidades, es tanto más de valorar el esfuerzo de los grandes compositores por crear una ópera que estuviese a la altura de la europea. No hay casi ningún compositor de zarzuelas que no lo intentase y, en ocasiones, con fortuna: Chapí (Margarita la tornera), Bretón (La Dolores), Pedrell (La Celestina), Albéniz (Merlín)… Pero lo cierto es que ninguno de estos títulos logró asentarse en el repertorio. Las reticencias del público español a una ópera nacional quedan de manifiesto con nuestro músico más universal, Manuel de Falla: dos óperas tan originales como La vida breve y El retablo de Maese Pedro fueron estrenadas antes en Francia que en España.

La vanguardia, a la que en cierto modo Falla se adscribía, trajo una verdadera renovación de la escena. Los Ballets rusos fueron un buen ejemplo de ese ideal de teatro total en el que a la intervención de los poetas (Cocteau), se sumaba la de los pintores (Braque, Sert, Matisse), los músicos (Ravel, Satie, Stravinsky) y los coreógrafos (Nijinsky). En España, el Teatro de Arte, creado por Gregorio Martínez Sierra, persiguió esos mismos fines. En su marco estrenó Falla El corregidor y la molinera, luego transformado en El sombrero de tres picos para su presentación en Londres (1919), con decorados y figurines de Picasso y coreografía de Massine. El ejemplo del genio gaditano fue secundado por otros compositores como Pablo Luna o Conrado del Campo, autor de la ópera El Avapiés y de la ópera de cámara para títeres Fantochines; ambas con libros de Tomás Borrás, autor también de la pantomima para ballet El sapo enamorado, a la que puso música Pablo Luna. En parecida línea hay que poner Don Lindo de Almería, de Rodolfo Halffter, La romería de los cornudos, de Gustavo Pittaluga, o Charlot, de Salvador Bacarisse, sobre un libreto de Ramón Gómez de la Serna.
Son muestras admirables por su inconformismo estético y la búsqueda de nuevos lenguajes que suponen; en cierta manera equiparables a otros ensayos operísticos más recientes de musicos como Xavier Monsalvatge (El gato con botas), Josep Soler (El mayor monstruo, los celos), Luis de Pablo (Kiu, El viajero indiscreto), Xavier Benguerel (Spleen), Cristóbal Halffter (Don Quijote), Antón García Abril (Divinas palabras), Tomás Marco (El caballero de la triste figura), Alfredo Aracil (Francesca o el infierno de los enamorados)…
Coda
En la actualidad los musicales —versión actual de la comedia musical nacida en Broadway— son el único contacto que el público mayoritario mantiene con el teatro musical. Basta darse un paseo por la Gran Vía de Madrid para constatar el éxito multitudinario de obras importadas como Los miserables o El rey León, o incluso nacionales —Hoy no me puedo levantar—, verdaderos récord de taquilla gracias al refrendo de los sectores más jóvenes de la sociedad. Ganar a este público para un teatro musical de mayor calidad es tarea que deberían emprender los compositores y libretistas actuales, incluso revolucionando las formas tradicionales. Es un reto difícil pero no por ello menos apasionante.
Javier Huerta Calvo Instituto del Teatro de Madrid, UCM
Todos los ensayos
Un paseo por la historia del teatro musical en España

Una visión panorámica de la genealogía y evolución de los diversos géneros de teatro musical en España.
Javier Huerta CalvoEn los orígenes del teatro musical

En la Edad Media, vinculados a la liturgia, aparecieron los primeros ejemplos de teatro musical.
Alicia LázaroLa edad de oro del género chico

Las últimas décadas del siglo XIX vieron florecer el género chico, del que son emblemas La Gran Vía o La verbena de la Paloma.
Fernando Doménech RicoLa ópera española de vanguardia

Desde los años sesenta, la vanguardia musical comienza a experimentar con el teatro musical.
Jorge Fernández GuerraUna saga de grandes libretistas: los Fernández-Shaw

La Revoltosa, Luisa Fernanda o La vida breve deben sus libretos a Carlos Fernández Shaw y a sus hijos, Guillermo y Rafael.
José Prieto MarugánEl entremés cantado o baile dramático
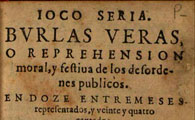
El entremés cantado es un género del Siglo de Oro con personajes populares que alterna partes cantadas y recitadas.
Abraham MadroñalEl melólogo y otras formas dieciochescas

El melodrama o melólogo, que aunaba música y declamación, triunfó a finales del XVIII gracias a autores como Tomás de Iriarte.
Virginia Gutiérrez MarañónEl público del teatro musical: del Liceo a la Zarzuela

El éxito del género chico se debe a un cambio en los hábitos de consumo del público madrileño.
Pilar Espín TempladoOrígenes de la zarzuela

La segunda mitad del siglo XVII vio nacer la zarzuela, que tenía entonces argumentos mitológicos.
Álvaro TorrenteLa tonadilla escénica

La tonadilla escénica triunfará en la segunda mitad del siglo XVIII, se hibridará con la ópera italiana y recibirá críticas ilustradas.
Alberto Romero FerrerEl teatro musical como espectáculo

El frágil equilibrio entre escenografía, música y texto ha originado distintas visiones a lo largo de la historia.
Ignacio GarcíaLos bufos en España

El actor Francisco Arderíus y sus Bufos Madrileños promovieron el repertorio de Offenbach, que revolucionó el teatro musical.
Serge SalaünBarbieri o la lucha por una lírica nacional

Compositor, director, musicólogo y empresario, Barbieri es sin duda la figura más importante del teatro musical en la España del XIX.
Emilio Casares RodicioLa ópera flamenca

La ópera flamenca vivió su apogeo entre 1924 y 1934, además de abriendo el género a un amplio público.
Francisco Gutiérrez CarbajoEl teatro frívolo: las variedades y la revista

Tramas desenfadadas, músicas ligeras, escenografías atractivas y guiños eróticos hicieron triunfar estos géneros.
Eduardo HuertasHacia una ópera española: de Pedrell a Albéniz

La creación de una "ópera nacional" centró los esfuerzos de Bretón o Pedrell, pero también de Albéniz o Granados.
Víctor SánchezEntre tradición y vanguardia: El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla

Obra para teatro de títeres basada en un episodio de la segunda parte de El Quijote, e instrumentada para orquesta de cámara y cantantes
Carol HessRamón de la Cruz y la zarzuela en el siglo XVIII

Creador de la zarzuela moderna, fue uno de los autores más exitosos de la segunda mitad del siglo
Joaquín Álvarez BarrientosEl musical del siglo XXI

De ser un género "menor", ha pasado a ser una reconocida manifestación artística y comercial
Alejandro PostigoFarinelli en España

La gestión de Farinelli puso el teatro musical en España a un nivel hasta entonces desconocido
José María DomínguezLa zarzuela en la América Hispana

La calurosa acogida de la zarzuela en América se debió al fuerte vínculo cultural con España.
Mª de los Ángeles Chapa BezanillaEl teatro musical después de Calderón

El teatro musical mantuvo la grandeza y boato del género tras la muerte de Calderón.
Julio Vélez SainzEl empeño de lo breve: Teatro Musical de Cámara

El teatro breve fue el único capaz de adaptarse a las distintas modas y circunstancias que atravesaron el siglo XX.
Elena Torres ClementeParadojas de la gestión de la ópera

La singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y, por lo tanto, en su inmensa complejidad potencial de sentido.
Joan MataboshLa memoria del teatro musical en España

Una mirada holística al panorama músico-teatral abarcando en nuestro barrido desde el barroco a nuestros días.
Ignacio Jassa Haro