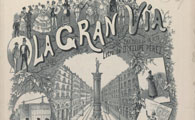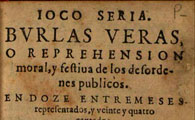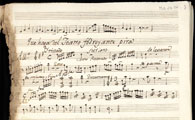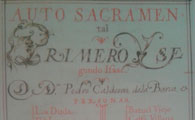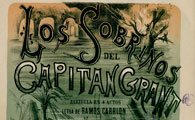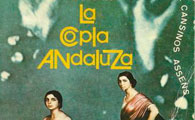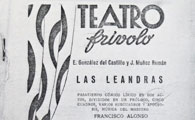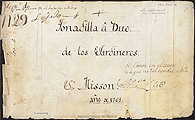Los bufos en España
Ensayos de teatro musical español
Serge SalaünDe Offenbach a Arderíus
Inventados en Italia en el siglo XVIII (La serva padrona, de Pergolesi, 1733), los Bufos se instalan en París en 1827, donde compiten estéticamente con la ópera. El que populariza el nombre y el género bufo es Jacques Offenbach (1819-1880), con su Théâtre des Bouffes Parisiens, en 1855. Compositor prolífico, virtuoso del violonchelo, abastece el género bufo (que llama a veces opereta) hasta su muerte.
La música de Offenbach contamina toda Europa e incluso Madrid a partir de 1864: en 1869 se dan en Madrid doce "zarzuelas" suyas en el Teatro de la Zarzuela y cinco más en otros teatros. Pero el que se identifica con los Bufos españoles es Francisco Arderíus (1835-1886). Es un excelente actor cómico, aplaudido en caracterizaciones extravagantes, cantante más que regular (según Gaztambide). Descubre a Offenbach en la primavera de 1865: según la prensa francesa, llega a París con una tropa de cante y baile español; también aparece en algún cuadro de La belle Hélène y decide importar los Bufos a España, aunque, de hecho, ya los había. Escrita en pocos días por Eusebio Blasco, con música de Rogel, El joven Telémaco, sobre el modelo de Orphée aux Enfers, estrenada en el Teatro de Variedades, el 23 de septiembre de 1866, inicia un período de furor bufo, corto, pero de enorme importancia para la escena lírica del país.
Arderíus no escribe libretos ni música, pero es sin duda un empresario y un hombre de negocios excepcional (cosa que Offenbach no era), e inicia la dimensión industrial moderna de los espectáculos en España. Aplica en España los métodos de Offenbach en París, con un rigor administrativo y profesional inaudito en todos los aspectos. Como Offenbach, organiza una red publicitaria eficaz: carteles llamativos, contactos estrechos con la prensa y los políticos, periódicos entregados, una editorial donde publica su "Repertorio de los Bufos". Escribe mucho, incluso sus memorias en 1870, tiene teatro propio, organiza giras en provincias y hasta en Portugal. Monta espectáculos de lujo para la buena sociedad madrileña siguiendo el ejemplo del citado Offenbach, músico preferido de las cortes europeas, pero también del público en general. A los miembros de su compañía les exige profesionalidad y seriedad en los ensayos. Y a cambio les paga bien. En el verano de 1867, en el Circo, tiene veinte coristas masculinos, cincuenta y cinco actores y, sobre todo, treinta suripantas de buen ver, para los galops o cancanes, situados al fin de cada acto. Esta cancanomanía (que lleva a un extravagante empresario a querer insertar un cancán en La vida es sueño) explica el inmenso éxito de los Bufos de Arderíus, pese a la oposición de la crítica más rancia.
Un brillante y completo espectáculo
Las escenografías de los Bufos solían ser cuidadísimas y muy costosas, con abundancia de trajes rebuscados y lujosos. Estuvieron a cargo de Muriel, Ferri y Busato, entre otros. Recurrían a la magia y los trucos más sofisticados, como en las féeries de Offenbach. Sus puestas en escena eran "de gran brillantez visual". En realidad, los Bufos no son un género particular sino un producto híbrido donde caben la zarzuela, la revista de fin de año, la comedia de magia, la parodia, la opereta y hasta la ópera fastuosa, con resabios de vaudeville clásico.

Los Bufos españoles sorprenden por la calidad de las músicas y el nivel de los compositores que participan sin prejuicios en la aventura. Aparte de José Rogel, cómplice de Arderíus desde el principio, que escribe unas veintitrés obras para los Bufos (entre ellas la exitosa El joven Telémaco), contamos con los más relevantes, en particular los que auspiciaron el renacimiento de la zarzuela grande: Cristóbal Oudrid (Bazar de las novias, 1867; La reina de los aires, 1869; La gata de Mari-Ramos, 1870); el adusto músico oficial de la corte, Emilio Arrieta (El Potosí submarino, 1870; Un sarao y una soirée, 1866); y el inmenso y erudito Francisco Barbieri en ocho, como El pan de la boda (1868, "inspirada" en Eugène Scribe), Chorizos y polacos (1876) y, sobre todo, Robinsón, "zarzuela bufa" o "zarzuela grande de gran espectáculo", en tres actos (1870), verdadera joya del repertorio lírico español en la que el propio Arderíus hizo de Robinsón. Añádanse a la nómina Gaztambide, Inzenga, Cereceda, Chueca, Marqués, Manuel Nieto y Fernández Caballero. Por no hablar de las partituras de Offenbach o de Charles Lecocq con libretos "fusilados", es decir, plagiados con descaro por los Bufos.
La música bufa supone cierta simplificación con relación a la ópera o la zarzuela grande: en esto constituye una transición hacia el género chico. Como en la revista, hila una serie de números, con cantables (ya no hay arias sino romanzas, canciones y hasta cuplés), coros y bailes. El nivel de virtuosismo es menor, como la extensión de las voces; las tonalidades son menos complejas, la relación música-texto es más silábica y exige menos voz que la ópera o la zarzuela grande, pero la orquestación es muy rica, con ritmos e instrumentos populares o regionales y la prioridad dada a la percusión: en Robinsón, por ejemplo, Barbieri incluye lira, triángulo, cencerros, panderetas, tam-tam, bombo y timbales. Es una música para agradar, festiva, pero elaborada, que renueva sensiblemente el teatro lírico español. La diferencia con la zarzuela grande, promovida por Barbieri a mediados del siglo XIX, no es tanta, salvo en los textos, definitivamente extravagantes, que evolucionan hacia fórmulas más breves en un acto.
Gracia y erotismo de los libretos
La calidad de los libretos es unánimemente cuestionada. Como en Offenbach siempre, se privilegian los temas mitológicos, parodiándolos hasta la caricatura más extrema, siguiendo La belle Hélène u Orphée aux Enfers, y los libros de aventuras en tierras exóticas de Jules Verne (Los sobrinos del capitán Grant, Cinco semanas en globo, en 1871) y Daniel defoe (Robinsón). Es verdad que algunos plagios, como La vie parisienne, transformada en La vida madrileña, son más flojos, pero siempre los salvan la música, los coros y la danza. Los libretistas de Arderíus forman otro elenco de campanillas: Eusebio Blasco, Miguel Ramos Carrión, Luis Mariano de Larra contribuyen con seis textos cada uno, y también aparecen los nombres de Javier de Burgos, Miguel Pastorfido, Rafael María de Liern, Mariano Pina, Camprodón (dos de los "fusileros" mayores de la zarzuela grande), Ricardo de la Vega –figura emblemática del sainete–, Salvador Granés –el rey de la parodia–, Ricardo Puente y Brañas, José María Gutiérrez de Alba, Adelardo López de Ayala, José Octavio Picón...
Los diálogos están llenos de chispa, con chistes y retruécanos graciosos hasta el disparate. Los deliciosos cantables están plagados de cacofonías y versos macarrónicos. No hay obra bufa, incluso las de Barbieri y de Arrieta, que no tenga sus estrofas grotescas o burlescas, sobre el modelo introducido por El joven Telémaco y su coro de las suripantas cuyo éxito se prolongará muy avanzado el siglo XX:
Suripanta - la Suripanta,
Maka-truqui - de faripen,
Suripanta - la - Suripanta, (…)
Suripanta de somatén,
Maka-truqui de somatén,
Sun faribún, sun faribén,
Maka trúpiten sangarinén.
¡Eri Sunqui!
Son libretos escritos para divertir: rehabilitar la risa en el teatro es el objetivo fundamental de Arderíus. Los diálogos y los versos –"funambulescos", diría Valle-Inclán–, además de su sentido jocoso, tienen una diversidad y riqueza métricas que corroboran el tan positivo juicio que de los libretistas del género chico daría, años después, Rubén Darío, en cuanto auténticos renovadores de la lengua y la poesía españolas.

Lo que más molestaba de los Bufos a la crítica conservadora era la moral relajada y la libertad sexual de sus representaciones, aunque también en lo político ofrecían una actitud de denuncia, sobre todo al final del reinado de Isabel II, el Sexenio (con la abolición de la censura en septiembre de 1868) y los comienzos de la Restauración. Se da la crítica social y política, contra la monarquía, la aristocracia decadente, los militares ineptos: La gran duquesa de Gerolstein, con el general Bum-Bum es una mina fecunda, por lo menos hasta la Fornarina, en los primeros años del siglo XX. Pero la mayor acusación contra los bufos deriva de su vertiente erótica. Es cierto que las suripantas tuvieron un gran ascendiente en la escena española, anticipándose a las tiples, vicetiples y girls de las décadas posteriores: la "desnudez" (relativa: solo una pantorrilla, dice Blasco con sorna) y la vida personal (atribulada) de algunas bailarinas de Arderíus (Teresa Rivas, Carmen Álvarez, Conchita Ruiz, esposa de Puente y Brañas, Conchita Gómez, que se casa con un banquero y vive holgadamente en México y en París), anticipadoras del vedetismo posterior, tienen una gran resonancia mediática y un enorme éxito entre los machos ibéricos. En realidad, como decía Arderíus, cosas peores se veían en otros teatros y en los circos ecuestres: el despliegue de lujo justificaba ciertos trajes sugestivos. Los Bufos determinan la aparición en los escenarios de una corporalidad más desinhibida, más libre de las convenciones morales y sociales, y la defensa del placer como motor de la escena y de la recepción. En esto también Arderíus anticipa la revolución comercial y estética de la industria teatral moderna.
Decadencia y continuidad
El teatro bufo asciende a casi noventa piezas según el catálogo de Arderíus, entre septiembre de 1866 y el 28 de febrero de 1880, fecha en la que termina oficialmente. Ya en la década anterior, el frenesí bufo había bajado sensiblemente. Se va imponiendo la opereta sentimental más escapista, como La fille de madame Angot, de Lecocq (1873), el gran adversario de Offenbach. Arderíus, que ha ganado una sólida fortuna, cierra las puertas de su teatro, y arrienda en 1880 el Teatro de la Zarzuela para dedicarse a la restauración de la zarzuela y de la ópera, a las que pretende aplicar el mismo rigor económico y artístico que en sus bufos, y se retira en junio de 1881.
El período de los Bufos es breve: diez o doce años si solo se cuentan los de Arderíus en los teatros que arrienda (Variedades, Circo, Alhambra…). Calificarlo de "sarampión que (…) pasó sin grandes convulsiones" (Peña y Goñi) o de "apoteosis de la grosería, de lo innoble y lo plebeyo" (Yxart, en 1897) es no solo injusto sino erróneo. El sistema bufo contamina todo el teatro lírico y son numerosas las obras que guardan muchas deudas respecto de él. Algunas zarzuelas de Barbieri fueron escritas para Arderíus e, incluso, El barberillo de Lavapiés tiene bastante de bufo. Lo mismo que Los sobrinos del capitán Grant, de Ramos Carrión y Fernández Caballero (1876). La zarzuela de años posteriores recurre a procedimientos bufos: Cinematógrafo nacional (1907), de Perrín y Palacios con música de Gerónimo Giménez, o La corte de Faraón (1910), de los mismos libretistas con música de Vicente Lleó, ofrecen situaciones, diálogos y cantables típicamente bufos. La apelación "bufa", más atractiva y más picante que la de opereta, con la cual se confunde a menudo, se mantiene hasta la guerra, con los mismos ingredientes: ambientaciones mitológicas, erotismo explícito, finales endiablados, desfiles de "muchachas bonitas", como dice Eusebio Blasco, y ráfagas de chistes. El maestro Francisco Alonso, por ejemplo, recurre a menudo a lo bufo: El suplicio de Tántalo (1911, en la Latina, con "cancán" que se transforma en "Cake wal" y mucha sicalipsis), Cleopatra (1914, "zarzuela bufa en un acto", muy sicalíptica, que recorre el país, va a Buenos Aires en 1915 y vuelve para dos años en Madrid, en 1925-26), La princesa Tarambana ("zarzuela bufa en dos actos", con letra de Arniches y Abati, en 1931), etc. La revista moderna de los años veinte y treinta proviene directamente de los bufos: números que se suceden, muchos chistes, desfiles de apetitosas girls, visualidad desbordante y mucha música: Las leandras (1931) es otra buena muestra. La frontera entre géneros y subgéneros suele ser muy porosa: todo es cuestión de saber dosificar sus ingredientes.
Los Bufos son un invento decisivo en la historia de las artes escénicas y del teatro musical en España: por las novedades que introduce, por la herencia que deja en la escena lírica y hasta en la canción. Rehabilitarlos cultural y estéticamente es una necesidad.
Bibliografía
- Casares Rodicio, Emilio: "Historia del teatro de los Bufos, 1866-1880. Crónica y dramaturgia", Cuadernos de Música Iberoamericana, 2 y 3 (1996-1997), pp. 73-118.
- Casares Rodicio, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri, I. El hombre y el creador, Madrid, ICCMU, 1994.
- Kaufmann, Jacobo: Jacques Offenbach en España, Italia y Portugal, Zaragoza, Certeza, 2007.
- Yon, Jean-Claude: Jacques Offenbach, París, Gallimard, 2000.
Serge Salaün Université de Paris. Sorbonne Nouvelle
Todos los ensayos
Un paseo por la historia del teatro musical en España

Una visión panorámica de la genealogía y evolución de los diversos géneros de teatro musical en España.
Javier Huerta CalvoEn los orígenes del teatro musical

En la Edad Media, vinculados a la liturgia, aparecieron los primeros ejemplos de teatro musical.
Alicia LázaroLa edad de oro del género chico
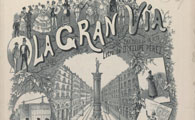
Las últimas décadas del siglo XIX vieron florecer el género chico, del que son emblemas La Gran Vía o La verbena de la Paloma.
Fernando Doménech RicoLa ópera española de vanguardia

Desde los años sesenta, la vanguardia musical comienza a experimentar con el teatro musical.
Jorge Fernández GuerraUna saga de grandes libretistas: los Fernández-Shaw

La Revoltosa, Luisa Fernanda o La vida breve deben sus libretos a Carlos Fernández Shaw y a sus hijos, Guillermo y Rafael.
José Prieto MarugánEl entremés cantado o baile dramático
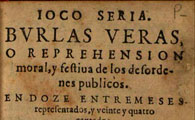
El entremés cantado es un género del Siglo de Oro con personajes populares que alterna partes cantadas y recitadas.
Abraham MadroñalEl melólogo y otras formas dieciochescas
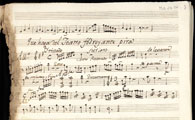
El melodrama o melólogo, que aunaba música y declamación, triunfó a finales del XVIII gracias a autores como Tomás de Iriarte.
Virginia Gutiérrez MarañónEl público del teatro musical: del Liceo a la Zarzuela

El éxito del género chico se debe a un cambio en los hábitos de consumo del público madrileño.
Pilar Espín TempladoOrígenes de la zarzuela

La segunda mitad del siglo XVII vio nacer la zarzuela, que tenía entonces argumentos mitológicos.
Álvaro TorrenteLa tonadilla escénica

La tonadilla escénica triunfará en la segunda mitad del siglo XVIII, se hibridará con la ópera italiana y recibirá críticas ilustradas.
Alberto Romero FerrerEl teatro musical como espectáculo
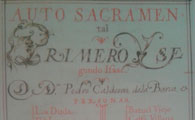
El frágil equilibrio entre escenografía, música y texto ha originado distintas visiones a lo largo de la historia.
Ignacio GarcíaLos bufos en España
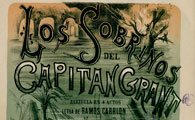
El actor Francisco Arderíus y sus Bufos Madrileños promovieron el repertorio de Offenbach, que revolucionó el teatro musical.
Serge SalaünBarbieri o la lucha por una lírica nacional

Compositor, director, musicólogo y empresario, Barbieri es sin duda la figura más importante del teatro musical en la España del XIX.
Emilio Casares RodicioLa ópera flamenca
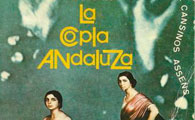
La ópera flamenca vivió su apogeo entre 1924 y 1934, además de abriendo el género a un amplio público.
Francisco Gutiérrez CarbajoEl teatro frívolo: las variedades y la revista
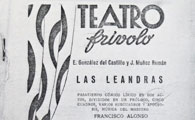
Tramas desenfadadas, músicas ligeras, escenografías atractivas y guiños eróticos hicieron triunfar estos géneros.
Eduardo HuertasHacia una ópera española: de Pedrell a Albéniz

La creación de una "ópera nacional" centró los esfuerzos de Bretón o Pedrell, pero también de Albéniz o Granados.
Víctor SánchezEntre tradición y vanguardia: El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla

Obra para teatro de títeres basada en un episodio de la segunda parte de El Quijote, e instrumentada para orquesta de cámara y cantantes
Carol HessRamón de la Cruz y la zarzuela en el siglo XVIII

Creador de la zarzuela moderna, fue uno de los autores más exitosos de la segunda mitad del siglo
Joaquín Álvarez BarrientosEl musical del siglo XXI

De ser un género "menor", ha pasado a ser una reconocida manifestación artística y comercial
Alejandro PostigoFarinelli en España

La gestión de Farinelli puso el teatro musical en España a un nivel hasta entonces desconocido
José María DomínguezLa zarzuela en la América Hispana

La calurosa acogida de la zarzuela en América se debió al fuerte vínculo cultural con España.
Mª de los Ángeles Chapa BezanillaEl teatro musical después de Calderón

El teatro musical mantuvo la grandeza y boato del género tras la muerte de Calderón.
Julio Vélez SainzEl empeño de lo breve: Teatro Musical de Cámara

El teatro breve fue el único capaz de adaptarse a las distintas modas y circunstancias que atravesaron el siglo XX.
Elena Torres ClementeParadojas de la gestión de la ópera

La singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y, por lo tanto, en su inmensa complejidad potencial de sentido.
Joan MataboshLa memoria del teatro musical en España
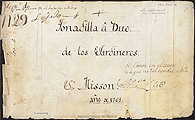
Una mirada holística al panorama músico-teatral abarcando en nuestro barrido desde el barroco a nuestros días.
Ignacio Jassa Haro